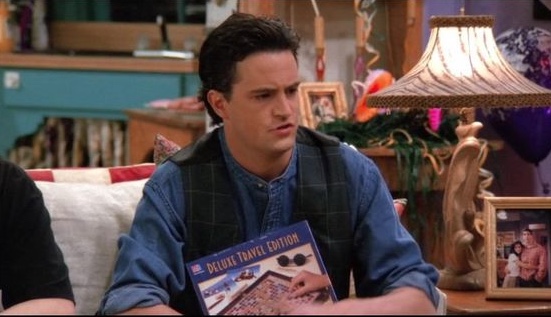Las madres huelen todo. Son como ese aleteo de mariposa que se podría sentir, incluso, al otro lado del mundo y como tus amigas cuando te dicen: “tú has hecho arroz” que viene a ser: “se te nota en la mirada que tú ayer follaste, amiga”.
Si llamas, te pasa algo. Si no lo haces, también te pasa algo. No les hace falta ser médicos para preguntarte si te duele aquí o allá. Ellas ya lo saben. Debe ser que en cuanto te abres de piernas y empujas te dan el B1, como mínimo, en madreditis.
Sabemos que la vida tiene olor por ellas. Se encargan de transmitirnos, incluso cuando ya estamos a su mismo nivel de mamitis, su poder olfativo que sólo podría competir con otras que también han parido.
La vida huele. Si no oliera sería insípida. Como el agua. Que sabemos que es muy sana, pero la ponemos los cuernos bebiendo otras cosas. Huele y duele. Porque también sabemos que nos obligamos a beberla para cometer los menos errores posibles. Litros y litros de realidad con la botella encima de la mesa del trabajo para luego acabar diciendo la otra verdad con los amantes llenos de burbujas que bien ricos que están.
El bicho que ha venido después de CR7 amenaza con quitarnos el poder de oler. Pero, incluso cuando la anosmia está presente, la vida sigue oliendo. Mientras haya errores o victorias, el olor va a estar ahí despertándote cada lunes o cada domingo. ¿Pero quién soy yo para hablar de olores si llevo usando el mismo perfume desde que tenía catorce años? Mi madre no sabía que me estaba comprando el olor de mi vida en aquel Duty Free de vuelta de Viena.
Está claro que a papá y a mamá no les vas a enseñar tú a hacer hijos y tampoco a aprender cómo huele la vida. Aunque a cada uno le huela a pólvora quemada o a miel y flores. Yo sueño con que me huela a Miss Dior y ser Blair Waldorf.